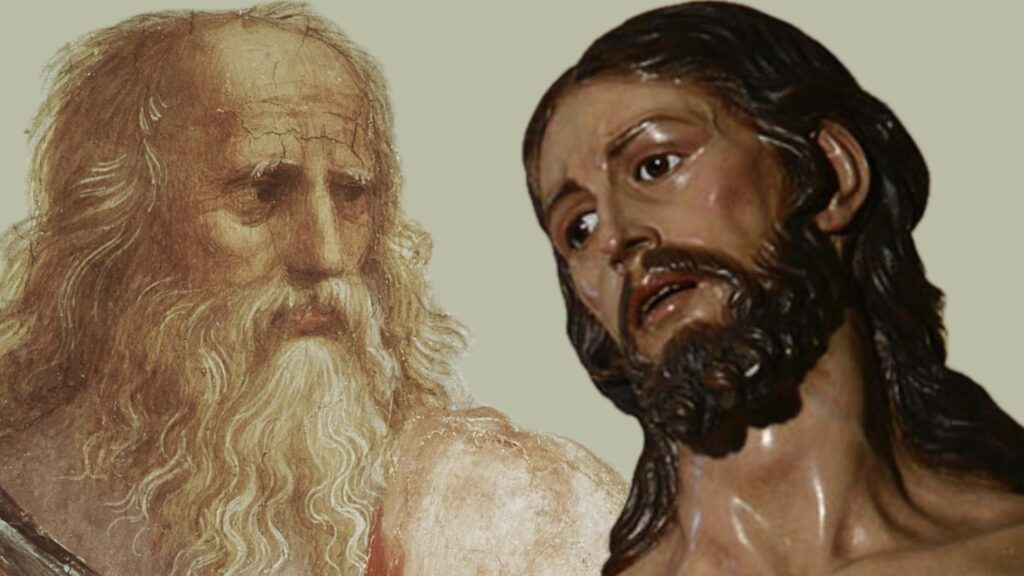Miércoles Santo. Silencio. Atmosfera enrarecida. Unas pocas personas se aventuran a cruzar la calle, donde soldados y policías mantienen el orden. La gente cuchichea en casa y mira por la ventana. Miedo. Nadie sabe responder qué ocurre. La vida se ha visto alterada. ¿Estamos en Jerusalén -hace muchos años-, o en Zaragoza, Londres, New York o, quizás, en un remoto pueblo del noroeste de Zimbabue en el año 2020?
La globalización extendió la posibilidad de viajar por todo el mundo, de estar intercomunicados –casi al instante- con las nuevas tecnologías, de disfrutar de las ricas y diversas culturas y conocimientos existentes, en cualquier rincón del planeta…; pero, también, generó una hipocresía tan grande que nos llevó: a “justificar” el incremento de las desigualdades socio-económicas entre los más ricos y los más pobres, como si fuera una ley natural incuestionable; a “cerrar los ojos” ante un cambio climático presente en toda la Tierra, que está “acelerando” la muerte irreversible de toda forma de vida conocida; a “levantar muros” para “proteger” nuestro modo de vida occidental, frente aquellos que amenazan con alterar el sistema “globalmente aceptado” por la humanidad. Solamente las voces de unos pocos se atrevieron a “cuestionar” este modo de vida, pero “el silencio mediático” fue la respuesta de quienes no quisieron entender que un día todo podría cambiar, con la aparición de un pequeño organismo, llamado COVID-19.

Y es que este “pequeño bichito” ha puesto el mundo al revés y ya nadie sabe, cuándo “volveremos a recuperar la normalidad en la que felizmente vivíamos”, o si todo volverá a ser como lo conocíamos. Algunas personas, incluso, se han atrevido a reflexionar acerca de los pilares y seguridades donde habíamos depositado toda nuestra confianza. Pilares que se han desmoronado rápidamente y han provocado una crisis “moral”, cuyas consecuencias aún están por dilucidarse. Y el confinamiento –impuesto por este virus- nos ha hecho extrañar cosas a las que antes apenas dábamos importancia: el calor del cariño, la necesidad del abrazo y del contacto físico, la importancia de lo comunitario –traducido en ese aplauso “tan necesario” del atardecer de cada día…- y de lo público en la sociedad – un sistema de salud al alcance de todos-, la libertad de movimientos, el trabajo compartido con otros, la elección de planes y proyectos personales para cada día de la semana, la posibilidad de celebrar mi fe con mi comunidad, el ocio compartido de una manera no-virtual, etc.
Pero la lectura creyente de la realidad, nos ha enseñado a los cristianos, a descubrir el paso del Señor en todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Lo fácil para muchos, es decir: ¿Dónde está Dios en medio de tanto dolor y en esta situación de miedo generalizado? ¿Por qué El está permitiendo esta pandemia? Y podríamos preguntarnos, también,… ¿Dónde estaba Dios cuando se propagó la epidemia del Ebola en África- hace unos pocos meses- o, cuando permitimos que millones de personas mueran lentamente de hambre, por falta de atención sanitaria o en viajes desesperados en busca de un futuro mejor “en el Norte”? Y Dios, como su Hijo, está siempre presente entre nosotros, hablando y proclamando la Verdad, la Justicia y la Paz; a través de hombres y mujeres, que un día descubrieron que solamente El podría darnos la salvación y la vida. Pero sus voces, como la voz de Jesús de Nazaret -estos días santos en Jerusalén-, fueron acalladas por ser “insignificantes” o, quizás, “inquietantes” para el Sistema que todo lo puede…Y así, la voz y “los proféticos gestos” del Papa Francisco – en los últimos tiempos- y otras acciones de la Iglesia Católica como: la cesión de casas de retiro, seminarios y colegios para establecer hospitales de campaña; la elaboración de máscaras de protección – por las monjas de clausura de diferentes conventos- para personal sanitario y personas sin hogar; la presencia de capellanes en los Hospitales, atendiendo los últimos instantes de muchos infectados por esta enfermedad… apenas han tenido eco en unos medios de comunicación, al servicio de los poderes dominantes del mercado.

Y entonces, muchos se preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Volvemos a depositar nuestra confianza “en los de siempre”? ¿Confiamos en que llegue pronto “un antídoto” o una “nueva vacuna” que nos permita volver a la vida de antes? O, ¿volvemos a creer en “Alguien” que fue capaz de dar su Vida por amor a cada uno de nosotros en una cruz, dejándonos un camino trazado en unos libros llamados Evangelio?
Nos dirán que todo fue una “mala pesadilla”, que hay que olvidar rápidamente; que debemos retomar la vida de antes y, si queremos, compaginarla con nuestras ideas y creencias religiosas, siempre y cuando no nos lleven a cuestionar el orden establecido. Algo parecido, debieron escuchar los apóstoles, los días posteriores a Viernes Santo, hace exactamente 2000 años y, sin embargo, nada ni nadie pudo apagar el fuego del Espíritu para mostrar al mundo el Camino, la Verdad y la Vida, representados en Jesucristo, el Hijo de Dios.
No sabemos ni cuándo ni cómo terminara esta “pesadilla”, o las consecuencias que nos depararán para nuestra vida futura; pero sí tenemos una certeza clara, si creemos en la Pascua, en la Vida que viene de Jesucristo y somos capaces de “descentrarnos” para volver a mirar a los más empobrecidos como hermanos nuestros, ningún virus podrá arrebatarnos la alegría y la paz que provienen de Aquel que dio su Vida por Amor a todas sus criaturas.

“Miradlo los humildes y alegraos,
que el Señor escucha siempre a sus pobres” (Salmo 69)