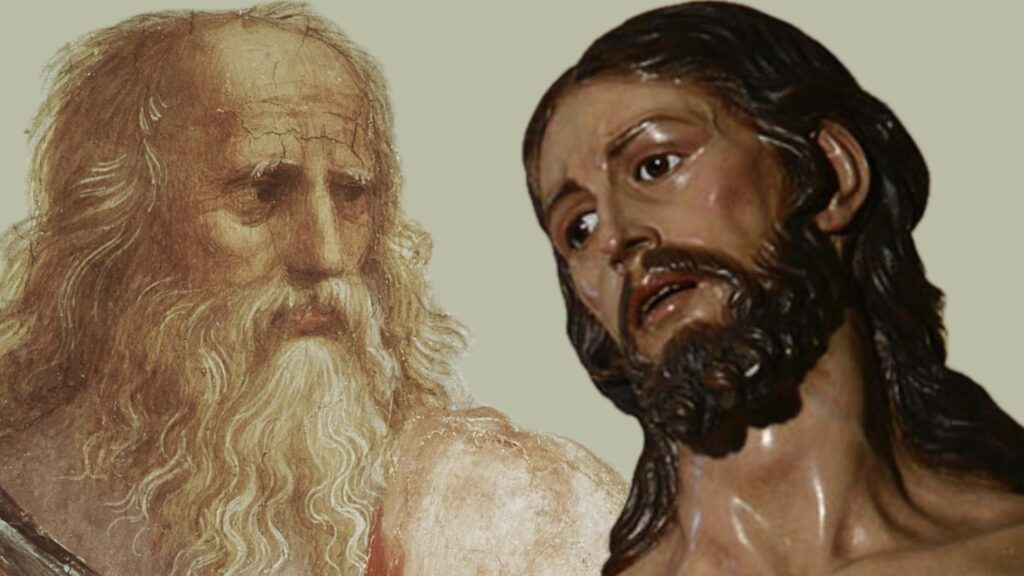Ya tenemos el esperado Documento final en español de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que participa del Magisterio ordinario del Sucesor de Pedro y que no deja de ser, como el mismo texto nos indica y no tendríamos que olvidar, un regreso a las fuentes siempre vivas de la Iglesia: la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio.
Recientemente asistí a la estructurada presentación que del proceso sinodal y del Documento final nos hizo uno de los padres sinodales, Mons. D. Vicente Jiménez. Al final de su presentación hubo un turno de intervenciones por parte de los allí asistentes. De alguna de ellas, y de lo que he venido escuchando y leyendo de otras personas, especialmente en las redes sociales, tanto sobre el propio proceso sinodal como de su resultado final, me hago también una reflexión final.
Y esta reflexión la quiero hacer aprovechando un símil propio del Magisterio sobre el matrimonio canónico y sus causas de nulidad. Y así ocurre que, cuando en los procesos canónicos se aducen causas como la de grave defecto de discreción de juicio o causas de naturaleza psíquica para defender la nulidad de vínculo matrimonial, los peritos siempre encuentran en el estudio de los contrayentes algún tipo de rasgo, anomalía o trastorno de su personalidad que justifica la nulidad, y ello con independencia del grado de afección que sufra la persona.
Juan Pablo II, en una de sus alocuciones a la Rota Romana, puso de manifiesto el concepto canónico de «normalidad», inspirado en una visión integral de la persona compatible con la antropología cristiana que «comprende también moderadas formas de dificultad psicológica». Y señaló que, si se prescinde de esta visión integral del ser humano, «en el plano teórico, la normalidad se convierte fácilmente en un mito y, en el plano práctico, se termina por negar a la mayoría de las personas la posibilidad de prestar un válido consentimiento». O sea, sustancialmente vino a decir que un matrimonio verdaderamente valido sería solo para los superhombres.
Pues bien, este ejemplo me sirve para poner de relieve que, en algunas ocasiones, veo que hay quien pretende hacer de la Iglesia, Pueblo de Dios, como una especie de comunidad de élite o de superhombres que llevan en su vida ordinaria su compromiso con el Evangelio con radicalidad. Y fuera de ello no hay verdaderos cristianos. Así, decidimos aplicar criterios de baremación no sólo para juzgar el compromiso de cada uno de los demás sino también para permitir el acceso a determinados sacramentos. Por ejemplo, quien sólo va a misa los domingos y fiestas de guardar, se dice, no acaba de estar en el top ten del compromiso de un verdadero cristiano. Incluimos así a la mayoría de nuestros vecinos en una especie de creencia sociológica que no identificamos como verdaderamente cristiana, sino simplemente como fruto de un convencionalismo social. Pero no nos paramos a pensar si, además de guardar el precepto dominical, en el resto de su vida ordinaria, en su trabajo y en sus relaciones con los demás, en su compromiso social, si dejan espacio a la presencia de Dios.
Frente a ello, me pregunto, ¿qué podemos entender por «normalidad» en el compromiso cristiano? Acaso aquellos que viven su compromiso desde la «normalidad» son menos cristianos que los que, por ejemplo, han optado por vivir su fe al modo de la «opción benedictina» o se refugian en sus «comunidades estufa» parroquiales.
Tal vez debamos dejar de mirarnos el ombligo y, desde la sinodalidad, poner nuestros esfuerzos en acompañar a todos aquellos cristianos que, en medio de una sociedad que vive como si Dios no existiera, viven su creencia desde una «normalidad» en la que Dios sí que encuentra lugar.