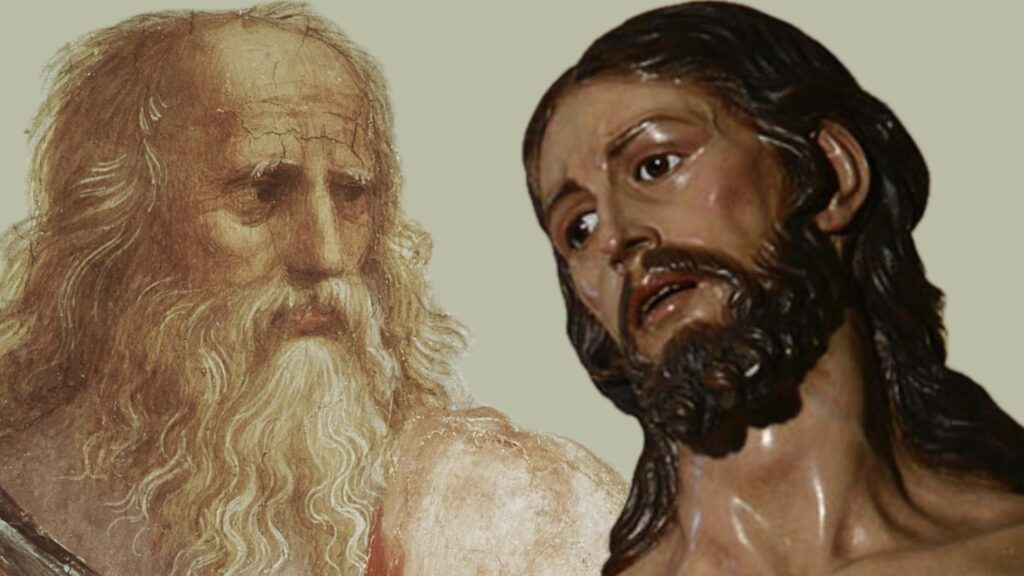Y eso que yo lo pedía año tras año. Para mí ese juguete lo era todo. Cuando en casa de mis amigos tenía la oportunidad de pulsar el mando y contemplaba cómo mi coche competía en las carreras y se desplazaba a toda velocidad por la ranura que servía de guía, me sentía el niño más feliz sobre la tierra.

Mis padres aseguraban que si los Reyes Magos no me habían traído el Scalextric es porque a lo mejor pensaban que no tenía espacio en mi cuarto para instalar semejante estructura. Nunca me convenció este argumento porque mis primos vivían en una casa más pequeña y sí disfrutaban a lo grande con mi anhelado juego.
Con el tiempo, me resigné y, como entendí que Sus Majestades no se daban por aludidos, me conformé con sucedáneos al Scalextric como el AutoCross o, simplemente, garajes con largas rampas por las que serpenteaba hora tras hora mi impresionante flota de vehículos.
Yo creo que cuando era pequeño los Reyes Magos eran menos blandos que actualmente. En estos tiempos, no me imagino a un niño que pidiera un Scalextric y que los Reyes le trajeran un coche teledirigido. Ya se preocuparán los padres de transmitir a los monarcas su intención de cambiarse de casa, si por problemas de espacio fuera inviable la instalación del Scalextric. Lo que sea, antes que el chaval no padezca tal descortesía por parte de los Magos de Oriente.

Aunque reconozco que me apenaba que los Reyes no consideraran mi reclamo continuo todos los años, puedo afirmar con orgullo que, pese a ello, pude superar tal trauma infantil y no me han quedado secuelas aparentes una vez alcanzada la madurez.
Hacer esperar a un hijo resulta un comportamiento inusitado para los padres del nuevo milenio. El niño que ve un carrusel cuando pasea por la ciudad sabe que acabará montándose en el mismo; el que tiene hambre, está seguro de que no tendrá que esperar hasta la hora de la comida para satisfacer su apetito; el que pierde su balón de fútbol no concibe que no vaya a tener uno nuevo al día siguiente y que, por supuesto, que aquel sea el balón oficial de la Champions League. Y así, podríamos seguir citando múltiples ejemplos.
La dinámica del “quiero” y, por tanto, “tengo derecho a tenerlo ya”, no tiene vuelta atrás si es acostumbrada desde que los hijos son pequeños. Cuando cumplen los 12 años, es absolutamente imposible que comprendan que deben esperar un tiempo para conseguir lo que desean. O si no ¿a ver quién es el guapo que le explica a su hijo preadolescente, acostumbrado en su niñez al “quiero y por tanto tengo derecho a tenerlo ya”, que conviene esperar unos años antes de que tenga su propio Smartphone?

Mejor que el fuerte es el paciente, y el que sabe dominarse vale más que el que conquista una ciudad (Pr 16,32). Esta es una máxima concluyente que hemos tratado de inculcar a todos nuestros hijos desde su más tierna infancia. Saber esperar hasta la hora de la comida, aceptar un jersey o un abrigo heredado de sus hermanos, aguardar a comer gominolas hasta que sea domingo, etc., han sido regalos que han recibido de sus padres para ejercitar su paciencia, su capacidad de esperar a alcanzar lo que más desean o, incluso, la facultad de soportar que no se hayan cumplido sus aspiraciones.
Solo así es posible que ahora, cuando varios de mis hijos me superan en altura, consientan esperar unos años para salir de fiesta porque no tienen la edad suficiente; que, asimismo, toleren por un tiempo, la privación de teléfono móvil porque no lo necesitan de momento; que esperen a tener WhatsApp aunque la mayoría de sus compañeros de clase manejen esta aplicación en su último modelo de iphone desde que llevaban pantalón corto.

Esperar es uno de los verbos que menos se conjugan en estos tiempos. Sin embargo, en las batallas del alma, que son las verdaderamente importantes, la estrategia muchas veces es cuestión de tiempo y de paciencia. San Francisco de Sales recomendaba a una de sus feligresas “tener paciencia con todo el mundo, pero principalmente con vos mismo: que no perdáis la tranquilidad por causa de vuestras imperfecciones y que siempre tengáis ánimo para levantaros (Epistolario fragm. 139,1)”.
Los expertos aseguran que la paciencia está lejos de ser una actitud pasiva, sino que tiene que ver con lograr un control interior en determinadas situaciones o circunstancias que de otra manera llevarían a la exasperación. Según la psiquiatra Judith Orloff, autora del libro “Emotional Freedom” (Libertad emocional), “la paciencia es una práctica espiritual que dura toda la vida y al mismo tiempo una manera de encontrar libertad emocional”. Orloff sugiere que los adultos deberíamos tener un sticker que dijera: “Frustration Happens” (La frustración sucede), como forma de aceptarla evitando caer en la impaciencia, aceptando que no todo sucede cuando queremos que suceda.

Solo aquel hijo que aprendió este lenguaje desde pequeño y que ha ejercitado la espera desde su niñez, puede escuchar, sin partirse de la risa, que su padre le aconseje que respete a su novia hasta que se haya convertido en su esposa y que preserve su pureza en el tiempo de noviazgo.
A esta generación, la paciencia se le presenta como un signo de debilidad. Mi experiencia como padre es justamente la contraria. Siento a mis hijos vulnerables cuando son impacientes, cuando no disponen de calma y de perspectiva suficiente para pensar, decir y hacer lo correcto de la mejor manera y en el mejor momento.