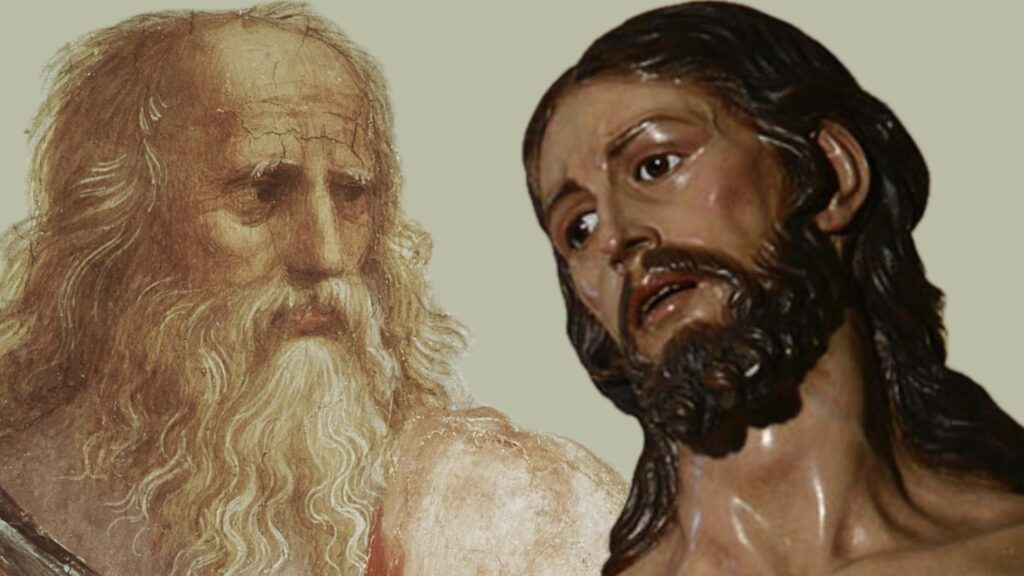Me llama la atención la insistencia de San Pablo en su epístola a los Filipenses «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. … El Señor está cerca.» (Flp. 4,4-5). Es decir, el apóstol de los gentiles relaciona directamente la alegría con la cercanía de Dios. Lo cierto es que, para Pablo, Cristo estaba tan cerca que vivía dentro de él de manera que no se diferenciaba uno del otro, se había configurado en la imagen del Hijo.

Hace algunos años, en la primera exhortación apostólica escrita por el Papa Francisco, el Santo Padre afirmaba que con Jesucristo siempre nace y renace la alegría y que el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es la tristeza que provoca la clausura de una vida interior.
-Ya me gustaría estar alegre- me dirás- pero con todos los problemas y preocupaciones que tengo sobre mis espaldas, eso es imposible.

Es verdad que hay situaciones muy complicadas, pero tenemos que aceptar que, en los últimos tiempos, los cristianos nos hemos vuelto un poco tristes y como consecuencia de ello, hemos terminado por ser tristes cristianos. Nuestras conversaciones suelen ir cargadas de quejas, juicios, exigencias y lamentos continuos. Raro es el caso de la persona a la que le preguntas qué tal estás y te contesta que está fenomenal, alegre y feliz. Al contrario, parece que hoy se compite para ver quién tiene más problemas, más estrés o más trabajo y así poder inspirar más lástima a su interlocutor. El “victimismo” es el fariseísmo de esta generación. Como perfectos fariseos, somos ciegos porque creemos ver sobre nosotros infinidad de males cuando, en realidad, nos rodean un sinfín de bienes
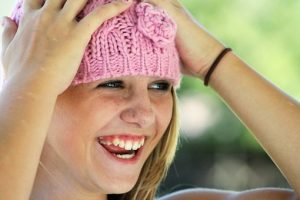
Para los cristianos la alegría es una virtud. No es un estado de ánimo que varía en función de las circunstancias que nos puedan rodear en cada momento de nuestra existencia. Jesucristo es el más hermoso de los hijos de Adán, el más feliz, el más alegre; viviendo Cristo en nosotros nos contagia su alegría que desborda al sabernos vencedores con Él del pecado y la muerte.

Siento la alegría de saber que mi destino último, el de mi mujer, el de mis hijos, de mis padres y de toda la humanidad, no es la tumba, sino que estoy llamado a una vida nueva, plena, sin luto ni llanto ni pesares. Así pues ¡que se levante el alma entorpecida y deje de arrastrarse por el suelo!

Los problemas de este mundo, las dificultades y las tribulaciones presentes nos dificultad la respiración, pero no nos asfixian, estamos atribulados en todo, mas no desesperados; perseguidos, mas nunca abandonados; derribados, mas no aniquilados (2Co 4,8-9).
¡Alegría! Ha nacido nuestro Salvador, acampó entre nosotros y ahora vive en nosotros. ¿Qué me podrá quitar entonces esta dicha? Si Cristo, que es la alegría, vive en mí ¿Quién podrá quitarme este gozo que llevo dentro? ¿Quién podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? (Rm 8, 35-39)