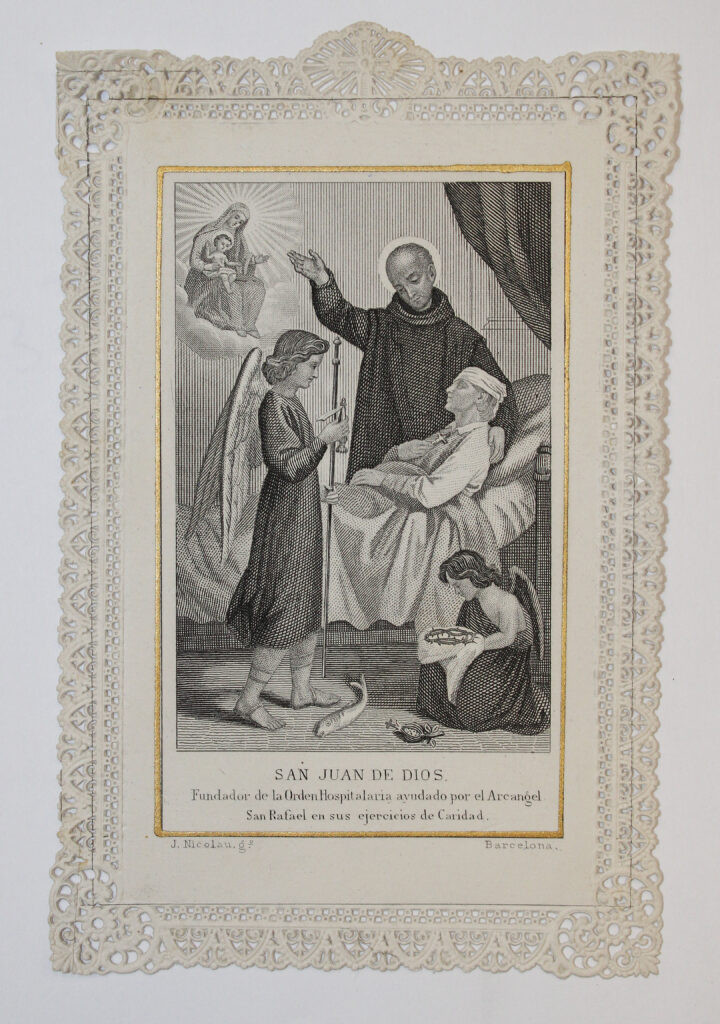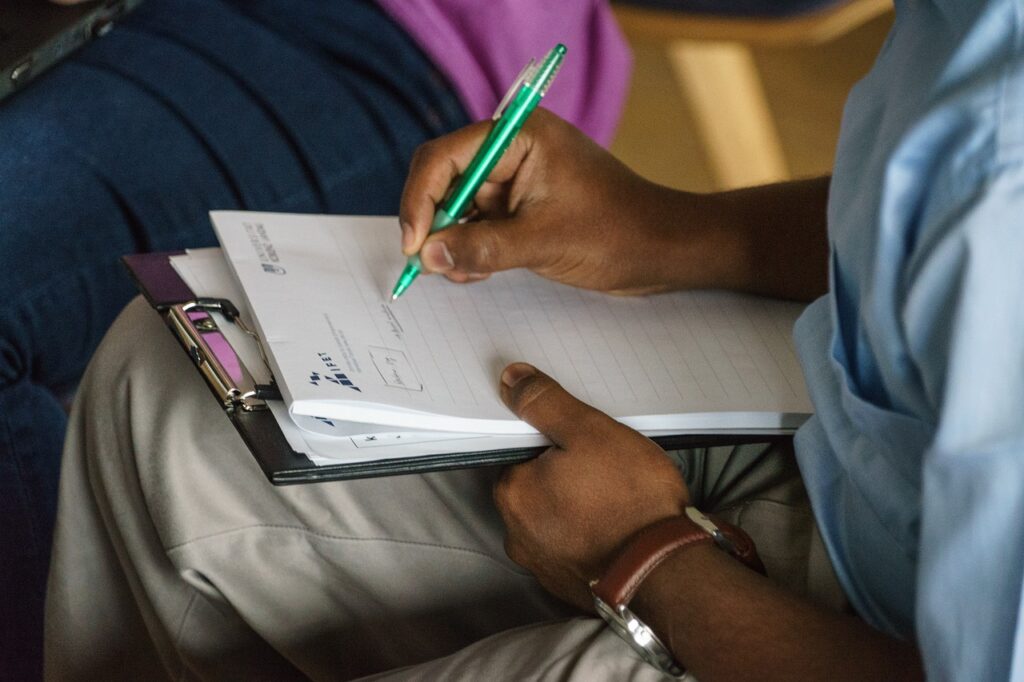A punto de finalizar las fiestas navideñas echamos la vista atrás con cierta nostalgia. Es bueno preguntarnos si hemos vivido de verdad el gran cumpleaños al que estábamos invitados y, sobre todo, si nos hemos preocupado del homenajeado, que no es otro que Jesús.
A todo ello habrá colaborado la liturgia propia de éstos días de Navidad. Liturgia especial, colores que exteriorizan lo que vamos celebrando…
Siempre he pensado que la liturgia de cada época del año es un regalo de la Iglesia para ponernos en la onda de lo que celebramos. Para ayudarnos a adorar y alabar a Dios, que es el sentido de cualquier celebración y sobre todo de la Eucaristía.
Por eso aprecio tanto las celebraciones sencillas, que no distraen demasiado de lo fundamental. Las homilías bien preparadas, breves, con lenguaje directo y aplicables a la vida cotidiana.
Y los cantos y la música que elevan el espíritu. Como decía San Juan Pablo II, «el que canta ora dos veces».
Me encanta esa liturgia que es «el vestido del misterio». Misterio que debe ser el centro de atención sin que las formalidades litúrgicas cobren tal protagonismo que lo oscurezca.
Y ese vestido, que tiene que ser atrayente, no tiene que ser una creación propia de cada sacerdote, un lugar donde lucirse cada vez con fórmulas personales tantas veces alejadas de la grandeza de lo que se celebra.
La Iglesia tiene su liturgia preparada para cada ocasión y duele verla destrozada por esos creativos que alteran todas las frases del canon de la Misa para demostrar, tal vez, que ellos lo saben decir más y mejor y siempre apelando al puro sentimiento.
Habrá buena intención pero también mucho personalismo y, sobre todo, un despiste para el común de los mortales que vamos a lo que vamos, al encuentro personal con Dios en la Eucaristía, al cara a cara contemplativo y silencioso.
Que el vestido no oculte el misterio de la celebración de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo.
El mismo Jesús, hecho un niño, con la sencillez de un pesebre como cuna, nos lo acaba de recordar.