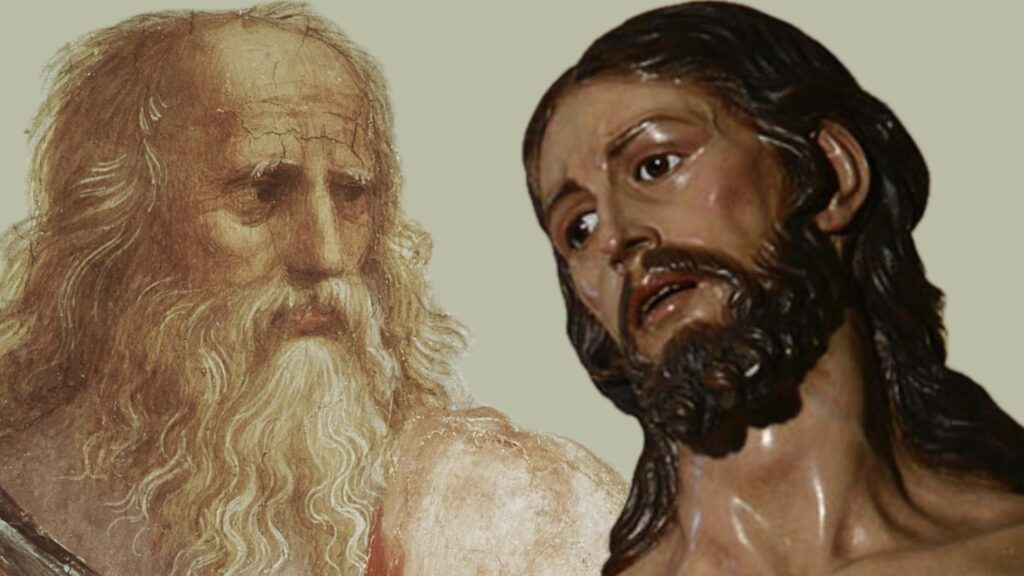Hace unos días el Congreso de los Diputados permitió que continuara la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Envuelto, por supuesto, en bellas palabras y eufemismos, esta ley supone que la eutanasia pasa de ser considerada un homicidio, a un derecho. Supone un cambio radical en su concepción, pues dará lugar a que la sociedad la perciba como algo lícito e incluso bueno. No olvidemos que, detrás de toda decisión del legislador, existe un juicio de valor que, lo queramos o no, se traslada a la población y facilita que lo interiorice y asuma como propio. Además, son cambios difíciles de revertir. Es verdad que una nueva composición parlamentaria permitiría modificar o derogar esta ley. Pero la experiencia demuestra que al final –al menos hasta ahora- esto no se hace y las cosas quedan como están, consolidándose con el paso del tiempo su regulación y su percepción moral por parte de las personas. Por otra parte, estamos ante una muestra más del afán del legislador –tanto español como de otros países- de convertir en auténticos derechos lo que normalmente no son más que deseos, o satisfacción de intereses muy localizados.
Dentro de las múltiples reflexiones que ofrece una iniciativa de este tipo, se puede incidir en una cuestión más. Esta ley afianza una de las bases de esta sociedad postmoderna y relativista como es que las cosas no existen como vienen dadas y en conformidad con su naturaleza, sino que responden a la interpretación que cada uno le ofrezca. La vida no tiene un valor en sí, ni la persona una dignidad por ser tal, sino que dependerá de lo que el hombre –autónomamente y sin referentes externos- considere al respecto. Se profundiza en el individualismo propio de esta época, donde cada uno interpreta la realidad a su modo, desvinculado de los lazos que le unen con las demás personas. El renunciar a su propia vida constituye la exaltación de la libertad entendida –como sucede actualmente- de hacer lo que venga en gana. La vida se muestra como un bien de consumo más, que en la utilitarista concepción de la realidad que está difundida, se puede desechar cuando sea oportuno. En lugar de optar por soluciones como la intensificación de los cuidados paliativos, o fortalecer la institución familiar para facilitar el acompañamiento de la persona enferma, se prefieren las vías rápidas como el facilitar el fin de ese problema en el que parece haberse convertido la vida.
Todo ello supone, en definitiva, una infravaloración de la vida. Lejos de ser un don, es algo interpretable y desechable. A la posibilidad de eliminar la vida de la persona no nacida, sumamos ahora la de finalizar con la de uno mismo. ¿Cuál será el siguiente paso? Estemos atentos a las propuestas sobre el manejo de la vida que nos proponen corrientes como el posthumanismo y el transhumanismo para comprender que este proceso no tiene por qué acabar aquí. Sin ánimo de alargarme más, quisiera finalizar señalando que la proposición de ley tiene razón en una cosa. Indica en su preámbulo que uno de los motivos que justifican su tramitación se localiza en la “secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas”. Eso es cierto. Si iniciativas como esta se llevan a cabo y finalizan por aceptarse se debe, en la parte que le corresponde, a que el clima social o la cultura ambiente lo propicia. Si los parámetros del pensamiento actual fueran otros, el modo de ver la vida y cualquier otra cuestión de alcance ético o moral, también serían distintos. Algo tendremos que hacer -cada uno en su situación- para que las corrientes de pensamiento vuelvan a su cauce; y que donde hay secularización, abunde el humanismo cristiano. Así la vida irá de otra manera.