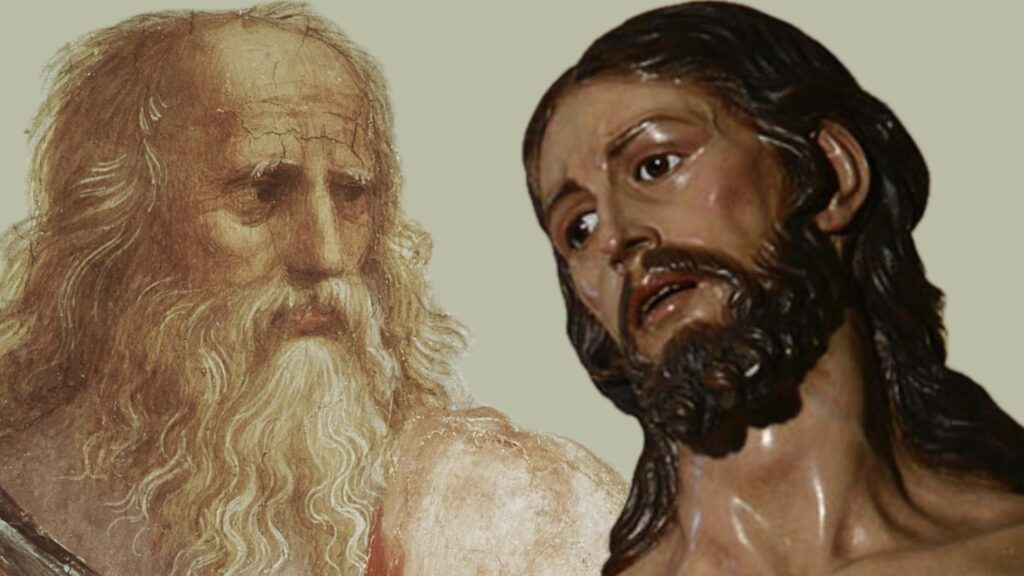Sin ninguna duda, después de la caridad (amaos), el atributo que más predica Jesucristo a sus discípulos es la unidad (sed uno).
En estos días navideños me han enviado el vídeo de una canción del grupo cristiano Hakuna que precisamente ponía música a la célebre cita de San Juan. Su estribillo dice así: “que todos sean uno como el Padre y tú sois uno; todos forofos de todos, que nos queramos siempre más”. Me ha llamado la atención su puesta en escena que combina la frescura de varios jóvenes de apenas veinte años con la devoción al santísimo sacramento y la adhesión al Papa.
Los versículos 22 y 23 del capítulo 17 de San Juan dicen lo siguiente:
«Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí.»
En este año 2020 en el que he pasado más tiempo que nunca con mi esposa y con mis hijos, he entendido más que nunca por qué Jesucristo insiste repetidamente en que seamos uno: porque todos somos sus hijos. Es decir, desde la perspectiva de que Dios es padre, se entiende mucho mejor el deseo de que sus hijos estén unidos. Los que somos padres deseamos también fervientemente que este espíritu se dé entre los hermanos y que no haya divisiones ni juicios entre ellos. Porque los padres amamos a los hijos por igual a todos, así como Dios ama con la misma intensidad a todos sus hijos, hermanos de Cristo.
Intentar escribir sobre la unidad de la que tantos y tan sabios han escrito, solo se me ocurre hacerlo desde la confesión de mi dificultad para responder fielmente al imperativo de Cristo y de mi deshonrosa contribución para no alcanzar la perfecta unidad a la que se me llama. Por una parte, creo firmemente que soy un hijo deseado de Dios, un hijo predilecto e irreemplazable para Él. Pero me descubro a menudo que juzgo y condeno en mi corazón a hermanos igualmente deseados y predilectos de nuestro común Padre Dios.
¡Cómo me identifico con el apóstol de los gentiles!: “Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco… Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero…»Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta» (Cfr. Rom. 7,15 y ss.)
Soy terreno propicio para el enemigo que siembra cizaña en mi imaginación y me aplica lentes de aumento para que transforme actos inocuos de mi prójimo en imperdonables afrentas hacia mí.
Pero ¿cómo hacer entonces para alcanzar esta perfección en la unidad que nos pide nuestro Señor?
En mi particular experiencia, me ayuda en gran manera analizar mi conducta una vez finalizado cualquier conflicto con alguna persona. En la mayoría de las ocasiones lo que me enoja del prójimo no son sus pecados o sus faltas hacia Dios o hacia los hombres; me irritan más bien sus defectos de temperamento que a menudo permanecen incluso en personas de vidas virtuosas. De hecho, reconozco mayor facilidad para tratar con personas alejadas de Dios, apegadas al pecado pero amables y educadas, que con ciertas otras supuestamente más afines porque buscan y aspiran a las mismas cimas sublimes que yo.
Asimismo, resulta humillante pero muy enriquecedor descubrir que aquel delito que había concluido en mi corazón que había sido cometido con saña y mala fe, realmente solo era producto de mi imaginación, que se había disparado partiendo de pequeños indicios percibidos por ojos carnales o criterios deformados por mi propio egoísmo.
Solo cabe confiar en la misericordia y la gracia de Dios para juzgar imparcial y honestamente las intenciones del prójimo. Pero, en cualquier caso, todo juicio es un exceso. ¿Cómo arrogarnos cometido tan altísimo siendo que somos el más corrupto de los jueces, vendidos a nuestro egoísmo, prestos a condenar al acusado y despiadados al rechazar más testimonios que el propio nuestro? Por otra parte, ¿cómo condenar a quien acusamos si desconocemos sus razones, sus dificultades, sus dudas o la vida interior de su alma?
Lo más patético de todo este actuar diabólico es contemplar, poco tiempo después de firmar nuestra inflexible condena, que nosotros mismos hemos caído en una falta igual o más grave que la que hemos reprochado a nuestro hermano y sobre la que ahora imploramos clemencia y compasión.
En fin, doy gracias a Dios porque sea Él y no yo quien me juzgue el último día. Entretanto, me encomiendo a su magnanimidad y su paciencia para conmigo. Pido la intercesión de Santa Catalina de Siena para que germinen en mi corazón los sentimientos propios de Jesús. Como ella decía, cuando el mal es evidente, lo más perfecto sería tener compasión del culpable y hacernos cargo, en parte al menos, de su falta delante de Dios, a ejemplo de nuestro Señor que cargó con todos nuestros pecados en la cruz.