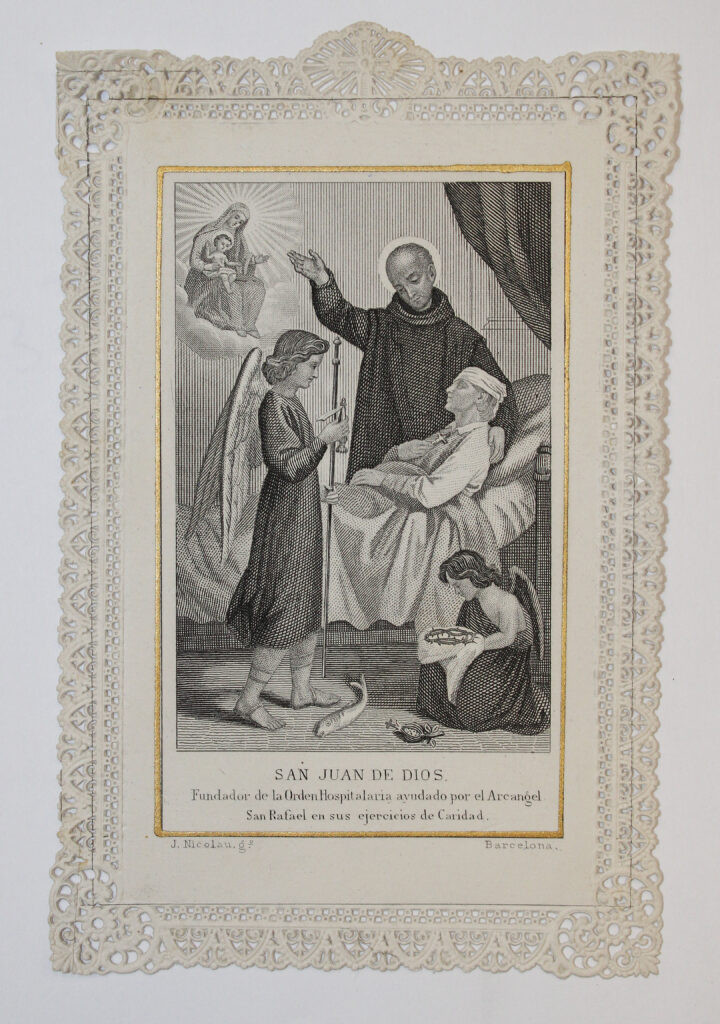¿Debemos atender a quien nos molesta, se rebela, nos hiere o nos mata?
Parece doloroso. Será por eso que la Pastoral Penitenciaria tiene mala prensa, es ignorada, oscura y no se lee. Incluso las cárceles están alejadas, ocultas y hasta se confunden con el territorio en que se ubican.
Sin embargo, son una realidad humana en todos los países del mundo. Y la Iglesia no puede ignorar ninguna realidad que atañe al hombre como tampoco lo ignoró Jesús de Nazaret, el Mesías.
Allí donde un hombre o mujer, niño, joven o anciano, enfermo o sano sufre, allí tenemos que estar; no vale mirar a otro lado.
Pero… “si es que no tienen remedio, si no se arrepienten, si vuelven a delinquir…”
¿Volverán a hacerlo? No lo sé. Sí sé que yo me equivoco y peco y vuelvo a equivocarme, pero tengo esperanza y lo intento de nuevo. Y ellos, las personas condenadas a prisión también lo intentan y muchos, la mayoría, lo consiguen. Y es gozoso ver cómo luchan para empezar de nuevo. Vale la pena vivir para acompañarles en su lucha.
Para eso estamos allí, en las cárceles, cuando salen, cuando buscan de nuevo su camino, con la mano tendida y la misericordia de Dios en los labios y en el corazón. Porque esa es la clave: misericordia. Aceptar que todos caminamos por este mundo inmisericorde a veces, amable otras, pero difícil para todos: para ellos también.
Y caminamos juntos o no avanzamos. Esas personas que están cumpliendo condena dejan atrás unas familias, esposas/os, hijos –niños pequeños muchas veces–, vecinos, amigos, trabajo, casa… Una vida que deben retomar y, si no pueden hacerlo, todos perdemos, ¡todos!