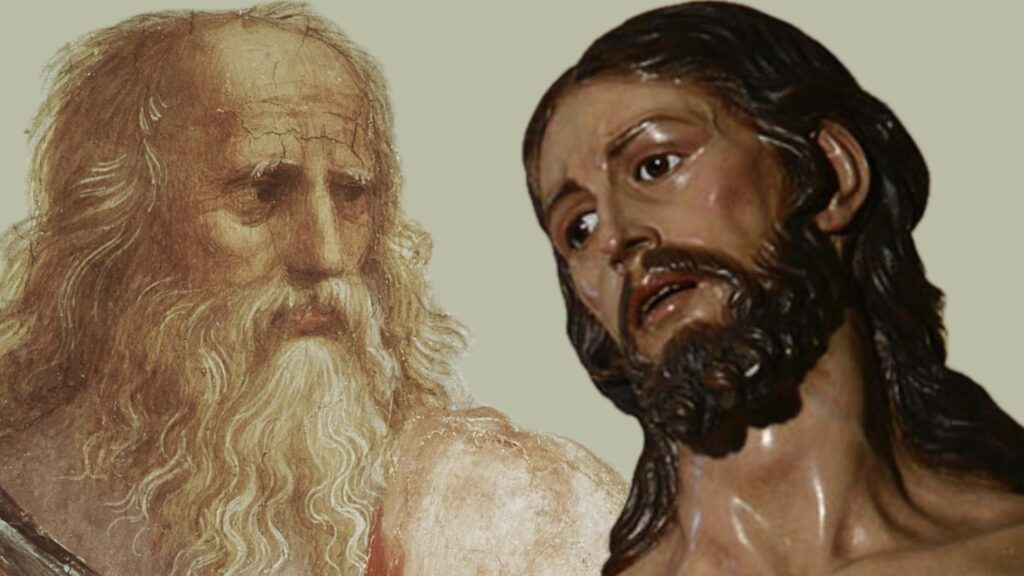Resulta curiosa nuestra tendencia a discriminar entre ciertos pasajes de la escritura y otros. Acostumbramos a detenernos y deleitarnos con aquellos que nos parecen “razonables” mientras que arrinconamos algunos otros con los que “no estamos de acuerdo”, que nos resultan irrealizables o demasiado gravosos.
Así, por ejemplo, acogemos con agrado la parábola del hijo pródigo o la del buen samaritano mientras que el relato en el que Jesús maldice a una higuera estéril nos deja absolutamente indiferentes y lo retiramos al “rincón de pensar” por resultar demasiado misterioso. Y aquellos otros en los que ordena amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen, definitivamente los castigamos al ostracismo porque no dejan de ser quimeras impropias de estos tiempos.
Uno de estos casos es el de “id y haced discípulos”. Son palabras de Jesucristo dirigidas a sus apóstoles poco antes de que su cuerpo glorioso ascendiera al cielo. Los que escuchamos este mandato dos milenios después no nos damos por aludidos. Deducimos que Jesús se estaba refiriendo exclusivamente a que sus doce amigos se preocuparan de contar todo aquello que habían visto y oído a su maestro mientras les acompañaba por Galilea y Jerusalén. Lógicamente, era mucho lo que había hecho por ellos como para que despreciaran semejante legado.
Son pocos los que se sienten concernidos por este imperativo del hijo de Dios. Los más honestos tal vez se interroguen sobre cómo interpretar fielmente estas palabras hoy en día cuando todo el mundo conoce quién es Jesucristo, lo que hizo y lo que comporta su seguimiento. Pero la mayoría de cristianos considera que debemos acomodar este mensaje a los tiempos modernos, que no conviene importunar a la gente anunciándoles lo que ya conocen; que el que lo desee, que se acerque a una iglesia o a un cura y que le manifieste su deseo de seguir a Jesús. Además –sostienen– es una imprudencia anunciar a Jesucristo a “palo seco” porque puede resultar demasiado radical y se nos puede tachar de fundamentalistas. En resumen, revestimos nuestra tibieza del disfraz de la prudencia argumentando que no conviene ser exagerado.
La herejía de nuestro tiempo no es tanto negar verdades de fe sino vaciarlas de contenido. En este sentido, tal vez el mandato de hacer discípulos sea un ejemplo de esta reflexión. Nadie niega que es bueno hacer discípulos, que la gente se acerque a la Iglesia, pero esta verdad queda vaciada cuando juzgamos que lo transcendental no es hacer discípulos sino preocuparnos de compartir nuestro pan con los pobres; como si una u otra cosa fueran contrapuestas o como si lo primordial fuera el mensaje y los valores que transmitió Jesucristo y no encontrarnos con la persona misma de Jesucristo, hijo de Dios.
Dios se ha revelado y ha trazado un camino a seguir. Y ha dicho: “id y haced discípulos”. Este es el camino. Otra cosa es que no nos apetezca. Porque la sociedad en que vivimos está tan descristianizada que el mandato de Jesús nos suena tan desafinado con estos tiempos que intentamos amoldarlo a nuestra ideología o descafeinarlo para hacerlo más asimilable. Y excusamos la obediencia al mandato divino con el argumento de la tolerancia o el riesgo del proselitismo.
Sin embargo, el mandato de Jesús es claro. Hacer discípulos no es captar adeptos; al celo apostólico no lo mueve el proselitismo sino el amor al prójimo. Jesucristo ha revelado el tesoro a sus hermanos; y aquellos que han acogido semejante don han experimentado un cambio en su vida. O mejor, han descubierto “la Vida”. Han experimentado el consuelo del Espíritu Santo que es una fuente de la que está brotando siempre el agua y que nunca se agota. Si realmente nos preocupa que nuestro hermano, que nuestro vecino o que nuestro compañero de trabajo tenga Vida, nos veremos impulsados a que también ellos conozcan y beban de esa fuente inagotable y así gocen para siempre junto con nosotros. Lo contrario encierra cierta indiferencia respecto del destino de nuestro prójimo.
Jesucristo nos señaló el amor a Dios y al prójimo como el primero de los mandamientos. De ese amor viene el deseo del apostolado; de ese amor se deriva el celo apostólico.