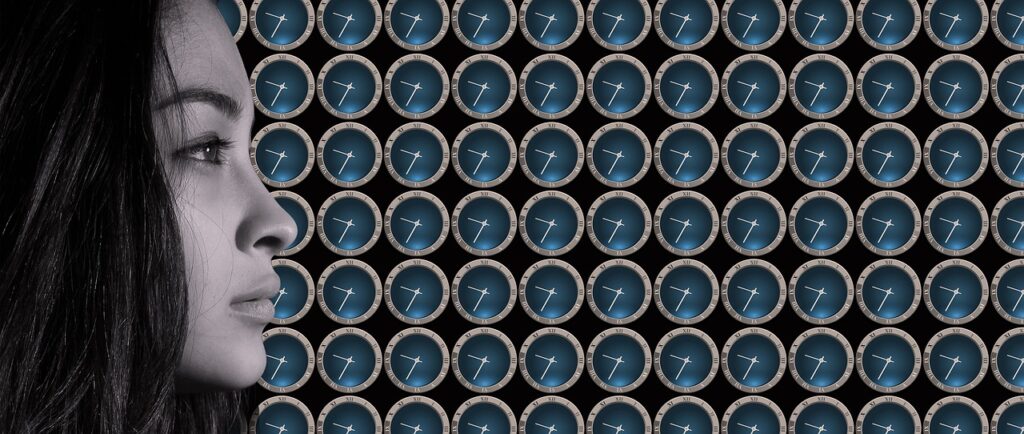Hace algunos años, Francisco acuñó una simpática variante de la conocida enfermedad de Alzheimer. Me refiero a la variante cristiana de esa demencia: el Alzheimer espiritual. Consiste en el padecimiento de trastornos en la memoria que nos impiden recordar nuestros encuentros con Dios.
Lo cierto es que esta dolencia es antiquísima. El libro del Éxodo relata con crudeza el Alzheimer de Aarón y el pueblo de Israel, que olvidaron rápidamente quién era el que les liberó de la esclavitud de Egipto y abrió el mar en dos partes. Su demencia les condujo a atribuir sus encuentros con Dios a un ridículo becerro de oro hechura de sus manos. Los evangelios narran asimismo el Alzheimer de los discípulos de Emaús a los que la conmoción por la crucifixión de Jesucristo había eclipsado su entendimiento y embotado sus recuerdos. Ante la cruz peligra nuestra memoria, y los sufrimientos que padecemos son la coartada del Maligno para negar el amor de Dios sobre nosotros.
La Iglesia nos propone una vacuna contra esta grave enfermedad: los sacramentos. Como ocurrió a los discípulos de Emaús, cuando contemplamos a Cristo partiendo el pan recuperamos la memoria. Y no solo la memoria sino también la vista porque aquellos hombres reconocieron a Dios y se pusieron las “gafas de su maestro” de manera que, a partir de esa fracción del pan, pudieron ver el mundo como lo ve Dios.
Sin Cristo y su Iglesia somos “carne de becerro”, es decir, estaremos prestos a olvidar las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida; sin Cristo y su Iglesia seremos como niños, sacudidos por las olas de los acontecimientos y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina.
Sólo en la Iglesia unidos a Cristo podemos vivir en la santa indiferencia ignaciana. Indiferencia no en el sentido de apatía o pasotismo sino en el de libertad respecto de cualquier apego. De manera que nos dé igual la muerte que la vida, lo presente que lo futuro, la altura que la profundidad; que nos dé igual tener que no tener y que nuestro querer solo sea lo que Dios quiera.
Cuando las cosas no salen como queremos, cuando los acontecimientos no los entendemos, nuestra respuesta suele ser la tristeza y la desesperación igual que el niño que berrea porque no hay caramelo de limón y solo queda de naranja; o como el adolescente que interpreta torcidamente las disposiciones de sus padres hacia él.
Cuando perdamos la memoria, Cristo nos espera en su Iglesia para recuperarla. Al fin y al cabo, ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando.